Interpretando la Comunicación Política. Desde la Teoría hasta nuestra realidad.
- Pedro V. Rodríguez C.
- 25 mar 2016
- 23 Min. de lectura
Interpretando algunos conceptos de Comunicación Política
En esta primera parte, iniciamos reflexionando sobre la concepción y enfoques que tienen sobre la Comunicación Política tres de los autores estudiados. En primer término, nos aproximamos a la explicación que presenta María José Canel en su trabajo: “Comunicación Política. Una guía para su estudio y práctica”.
Canel, parte de la diferenciación de la Comunicación Política con Mayúscula y con minúscula. En la primera, expresa que existe una aproximación académica científica que aún no llega a Teoría de la Comunicación Política como tal, partiendo de la complejidad de la política vista como una práctica, un hacer o una actividad dentro de contextos tempoespaciales determinados, por lo que no puede estudiarse como recetarios. Muy al contrario de quienes ven la comunicación política con minúsculas, “… que incluye una serie de fenómenos comunicativos que han recibido etiquetas tan variadas como propaganda, marketing electoral, marketing político, relaciones públicas políticas o comunicación institucional política.”
Se observa a la actividad Política como un arte, no como saberes previstos en un recetario, donde es imprescindible someterse a las situaciones cambiantes de cada contexto geo – histórico – social concreto. Por tanto, cada plan, proyecto o programa político a desarrollar ajusta su toma de decisiones a especificidades concretas. Así, Canel, asume la política como “… el gobierno de los asuntos públicos, la dirección de un grupo humano, la dirección de las personas; es decir, las decisiones que se adoptan, y que son vinculantes, los son para la organización de una colectividad de personas, de una comunidad.”, así define la Política para poder desarrollar la Comunicación Política, como la “actividad por la que se adoptan y aplican las decisiones en y para la comunidad”, siendo que, de esta premisa, hace ver esencial la Comunicación para poder hacer vinculantes las medidas y decisiones que se tomen, mediante una “concatenación de intercambio de signos, señales y símbolos”.
Hace referencia Canel, a que en la política es imprescindible la Comunicación. Es la comunicación la que permitirá desde dar a conocer un programa, plan o proyecto político partiendo de la posibilidad de reconocer “los valores y tradiciones” de los integrantes de una comunidad determinada, pasando por el relacionamiento entre los ciudadanos y sus interpretaciones simbólicas por la carga histórica hasta la promoción de opciones o candidatos.
Partiendo de las afirmaciones que no toda política es comunicación, ni toda comunicación es política, que no existe un recetario ni una teoría acabada en materia de Comunicación Política, que un mensaje sin contexto no es Comunicación política; y de la visión de la Comunicación política como mediadora entre los dirigentes y los electores; Canel, define la Comunicación Política como: “… una categoría que abarca una gran parte de todas las actividades persuasivas que se realizan en el espacio público.” Donde la simbología tiene una importante valoración dentro de los marcos y contextos, tanto que en ocasiones pudiera sustituir a la palabra; siempre en consideración de las posibles reacciones de los receptores.
En concreto, Canel define la Comunicación política como “… la actividad de determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos), en la que, como resultado de la interacción, se produce un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas así como la aplicación de éstas en la comunidad.”
El segundo autor a revisar es Dominique Wolton en su trabajo “Penser la comunication” (1997). Este enfoque conceptual lo observamos desde una perspectiva que justifica la comunicación política, a partir de la vorágine mediática que acecha a la dirigencia política con opiniones negativas o positivas ante las cuales, es requerida una reacción comunicacional bien diseñada.
Wolton parte de la premisa “… la comunicación no es la perversión de la democracia sino más bien, la condición de su funcionamiento. No hay democracia de masas sin comunicación” y la observa como el medio de reducir las distancias entre dirigentes y dirigidos en un determinado espacio público. En esto último, se podría notar una coincidencia con Canel entre “medio de reducir distancias en un contexto dado y la comunicación como mediadora en un espacio público”.
También observa a la forma de operar a los medios a través del marketing como una realidad a la cual se debe reaccionar con racionalidad y uso eficiente de la simbología fundamental que expresa, como lo son los sondeos de opinión y las encuestas. Siempre enmarcado o delimitado en un contexto determinado, llamado por el autor “espacio público”.
De la misma forma, expresa Wolton en relación a la comunicación política “… La extensión de la lógica política a todas las esferas de la sociedad aumenta mecánicamente el papel de la comunicación política, pero con el riesgo de hacer de ella un fenómeno totalmente proteiforme, sin ninguna capacidad discriminatoria y sin efecto estructurante.” Donde podríamos encontrar una segunda coincidencia en función de observar lo dinámico y cambiante de los espacios públicos o contextos, por lo cual justifica la permanente utilización de sondeos, ante la negativa posibilidad de recetarios estructurados.
Realiza una precisión para el mundo occidental, por la rapidez y voracidad existentes en la cultura comunicacional y la cultura política con sus reducidos períodos de gobierno junto a la pesada burocracia de Estado, permitiendo que las acciones y hechos de los gobernantes queden rezagadas ante las opiniones y críticas aparecidas comunicacionalmente. En el entendido del autor, que la comunicación política es más que palabras, en ella se conjugan acciones y hechos.
Para Wolton, en una buena comunicación política debe conjugarse equilibradamente la palabra, los símbolos y la acción. No pueden andar a ritmos extremadamente diferenciados. Uno de los símbolos a que más hace referencia es al uso de los sondeos de opinión.
Desde nuestro análisis, este enfoque de la Comunicación Política se orienta más hacia una posición reactiva ante la vorágine de los medios, a diferencia de Canel quien la observa como una Teoría en construcción más proactiva. Haciendo más énfasis en lo mediático y en el manejo permanente de los estudios de opinión (sondeos, barómetros, encuestas, entre otros) como símbolos esenciales para combatir opiniones preestablecidas.
Por último, Wolton realiza algunas precisiones vinculadas a la complejidad y paradojas que se presentan a los comunicadores, periodistas y medios; ante un público cada vez más informado que pudiera, en ocasiones, oscilar entre “la impotencia y la rebeldía”; siendo también una dificultad para los políticos cuando “el cinismo y el doble mensaje pasan cada vez menos desapercibidos”. Por tanto, encontramos en el mundo occidental un público cada vez menos engañado que sólo, en ocasiones, prefiere no manifestarlo.
El tercer autor que estudiamos en esta primera parte es José Luis Dader en su Tratado de Comunicación Política, al referirse al concepto y estructuración genérica de perspectivas en “Comunicación Política”, donde nos presenta un análisis de la POLÍTICA estructurado en seis dimensiones o procesos que ocurren simultáneamente y se presenta de manera integral como un cuerpo, como un conjunto:
“El hexagrama constitutivo básico de toda política comprendería:
1. La organización institucional y administrativa (Sistema óseo y muscular)
2. El proceso de toma de decisiones (Aparato digestivo)
3. El ejercicio del control y la coacción formalizada (Sistema cardiaco-circulatorio).
4. La generación normativa de valores y leyes (Sistema cerebral)
5. El ejercicio de acceso al/ y circulación del/ Poder (Aparato respiratorio)
6. El ejercicio de la comunicación política (sistema nervioso-motor)”
Desde este conjunto estructurado de la política, el autor pretende establecer una comparación de la Comunicación Política con el Sistema Nervioso del Cuerpo Humano, presentándolo como un sistema que autogenera interconexiones electromagnéticas con las distintas partes del cuerpo de la Política, donde se producen codificaciones, decodificaciones y reacciones motoras ante los estímulos.
Hace referencia a autores como Blumler y Gurevitch (1975) quienes ven a la Política en su sentido más abstracto vinculada a cuatro aspectos: poder, participación, legitimación y elección; los cuales no siempre se presentan en conjunto ni con el mismo peso, pero podrían aportar a desarrollar la justificación y los objetivos de la Comunicación Política.
En su análisis, continúa Dader, cita a Isaiah Berlin “para quien la política trata del problema de la obediencia y la coacción” para lo cual intenta sintetizar cuando expresa la Política como la planificación del orden institucional que lleva implícita la decisión de implicación colectiva, lo cual siempre va a implicar alguna opción comunicativa, y, a partir de esta reflexión expresa como núcleo de la Política los clásicos del PODER, EL CONFLICTO Y LA LEGITIMIDAD de donde se derivan la Planificación del Orden Social (Políticas Públicas) y el Derecho Político (las reglas del juego).
Desde nuestra interpretación, a diferencia de los anteriores, el autor se empeña en justificar la construcción y estructuración de una ciencia o una teoría de la Comunicación Política a partir de expresiones clásicas de la Política que expresen, en el desarrollo histórico, la evolución de la simbología de la coacción para mantener el orden político institucional por la fuerza a una vía mediadora o mediatizadora a través de la Comunicación Política. Viendo que la nueva fuerza coercitiva del Poder pareciera estar más centrada en la administración y control del manejo de la información.
Para ello, refiere a Swanson (1995:7) quien presenta la visión de la Comunicación como empresa interdisciplinar que vaya más allá de sus propias limitaciones, y a Meadow (1980) y a Nimno y Sanders (1981) expresan una panorámica caracterizadora de la Comunicación Política que abarca “los lenguajes políticos y la retórica política, el simbolismo y la imaginería política, la publicidad y la propaganda políticas, los debates políticos, la socialización política, las campañas electorales, la opinión pública, los procesos de adopción de medidas públicas, la formación y desarrollo de movimientos políticos, las relaciones y mutuas transformaciones entre instituciones políticas y medios de comunicación, el control y selección de noticias periodísticas como ámbito de incidencia política, el derecho a la información y las regulaciones de las prácticas comunicacionales como ámbito de controversia e incidencia política (incluidos los conflictos políticos derivados del bilingüismo, etc.)”.
Asimismo, Dader presenta una caracterización por los efectos que produce la Comunicación Política dentro del Sistema, las cuales pueden ser “respuestas globales del conjunto…” o “reacciones particulares o localizadas…” lo cual define como subprocesos macro y micro de la Comunicación Política. También expresa una diferenciación en la Comunicación Política Interpersonal o directa y la Mediada o indirecta; esta última clasificándose en Sociogrupal tradicional (escritos, reuniones, asambleas, etc.) y Mediática (prensa, radio, tv, publicidad, infoelectrónica). Expresa una estructura según los quiénes, qué, cuándo – dónde, cómo – por qué de los procesos comunicativos políticos, equivalentes a los actores políticos, los problemas o asuntos, lo medios a utilizar, los escenarios o contextos y los efectos normativos y estructurales de los procesos.
En este mismo intento de estructurar una teoría para la Comunicación Política, cita a Robert Meadow quien señalaba cinco grandes perspectivas para la construcción de un modelo integrado:
Perspectiva Funcionalista. Cuando la actividad comunicacional está orientada en virtud del funcionamiento del sistema político considerando las consecuencias reales o potenciales.
Perspectiva de Análisis Organizacional. Centrada en las corrientes y procesos de la información intragubernamental o intrainstitucional.
Perspectiva Ambientalista. Parte de la idea de que el sistema político con sus instituciones y procesos conforman el ambiente general para la comunicación humana.
Perspectiva Lingüistico – simbólica. Parte de la visión de que la actividad política es un fenómeno orientado a la atribución e identificación comunitaria de símbolos, que de manera consciente o no, ayudan a mantener o a construir un orden político que sirve para el sostenimiento del Poder. Está presentada como una de las perspectivas de mayor influencia en la Comunicación Política. Realiza una clasificación del lenguaje (visto desde una percepción simbólica) para diversos escenarios o situaciones: el exhortador oratorio o discursivo orientador para liderar al pueblo, el legalista o jerga jurídico – judicial para instituciones más especializadas, el administrativista o jerga burocrática para la acción ejecutiva y el lenguaje de la concertación o del acuerdo para la negociación política entre contrarios o diferentes.
Perspectiva Sistémica. Tiene la característica de producir una visión global o de conjunto y, desde lo general, identificar elementos específicos para los diferentes niveles de actuación y de decisiones políticas.
Finalmente, Dader expresa que “…la especialidad de la COMUNICACIÓN POLÍTICA no puede identificarse restrictivamente ni con el estudio de la comunicación política de las sociedades democráticas, ni con el análisis de incidencia política de los medios de comunicación de masas, ni mucho menos aún, con el reduccionismo de la materia a un conjunto muy concreto de prácticas estratégicas y tácticas de campaña o mercadotecnia electoral.”
Por tanto, interpretamos del trabajo de Dader, que se dedica a estructurar un camino sin llegar al destino, de lo que es o podría ser la COMUNICACIÓN POLÍTICA. Partiendo de diferentes planteamientos de otros autores que le permitan definir LO QUE NO ES LA COMUNICACIÓN POLÍTICA, dejando algunas pistas y criterios que le permitan a sus lectores construir y ajustar nuestros propios conceptos a partir de algunas perspectivas, tipos y categorías válidas en nuestro desarrollo comunicacional. Propuesta que nos parece adecuada, partiendo del criterio establecido por los autores anteriores, donde es preciso ver la Comunicación Política como una teoría en permanente construcción, algo siempre inacabado, por estar vinculado a un espacio público o contexto dialéctico, dinámico, en permanente proceso de cambio.
Finalmente, creemos que la Comunicación Política debe ser más activa que reactiva, para ello requiere comprender los contextos o espacios públicos y sus dinámicas. En la comunicación Política se requiere de las palabras, pero también de los símbolos y de las acciones, una buena comunicación política y un mensaje efectivo debe tener estos tres elementos dentro de un marco o contexto de creencias previamente reconocido. Para ello, es preciso definir niveles de comunicación de acuerdo a los alcances que se aspiran obtener, a los actores que interactúan, al tema o situación específica y a una justificación que garantice las motivaciones necesarias.
Mediatización y Comunidad de creencias y sus relaciones en el marco de los juegos estratégicos en la Comunicación Política.
Cuando nos correspondió iniciar estudios de “Comunicación” y luego, de Introducción a Teorías de la Comunicación; recuerdo que iniciamos con la presencia cuasi unidireccional de un Emisor y un Receptor, alguien o algo emitía mensajes y alguien los recibía. Luego, profundizando en las teorías y en la realidad empírica de la comunicación, se evidenciaba una mayor complejidad de los procesos comunicacionales donde no sólo existían emisores activos y receptores pasivos, sino se presentaba una interacción de más de dos elementos actuantes. Ninguna expresión de comunicación se podía interpretar si desconocíamos elementos esenciales de los actuantes, sus historias, sus culturas, sus ideologías, sus sentimientos, sus valores morales, sus emociones.
De allí que, algunos de los aspectos relevantes a la hora de tratar de definir la Comunicación Política están vinculados a que no existen recetarios por su condición dinámica, cambiante, y a que está muy vinculada a los contextos espaciales y temporales donde se realice.
En esta segunda parte, intentamos dar una mayor precisión a esa primera aproximación apoyándonos en los análisis, interpretaciones y conclusiones presentadas por autores como: Raquel Rodríguez Díaz en su Teoría de la Agenda Setting, George Lakoff con su trabajo No pienses en un elefante y Manuel Castell en su obra Comunicación y Poder, especialmente el capítulo 3, Redes de mente y poder. Para ello haremos una reflexión sobre los procesos de Mediatización y Construcción de creencias como procesos medulares.
En los procesos de Mediatización tratamos de hacer algunas precisiones sobre Agenda Setting, los temas o contenidos que los medios van a presentar a la opinión pública, quien los decide, cómo se deciden, cómo se priorizan (priming), cómo presentarlos para suavizar y hacer captar la idea de quien ordena la presentación o construcción de una determinada opinión para un marco de valores o marcos textuales (frame). Lo que nos obliga a realizar interpretaciones de las emociones, potenciales o reales, de la población objetivo de la comunicación política, los marcos de valores interpretativos de la población determinada, las creencias donde se aspira enmarcar a la población objetivo, la comunidad de creencias personales o grupales, las emociones presentes en las interpretaciones y en la inteligencia, entre algunos de los aspectos a desarrollar.
Para la autora Rodríguez Díaz “… los medios de comunicación cuentan en su haber o seleccionan de alguna manera el índice de temas resaltados, temas o índices que serán traspasados por la agenda de los medios a la agenda del público. ‘Su nombre metafórico proviene de la noción de que los mass media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad’ (McCombs, 1996, p.17)”
La mediatización tiene la definición o selección de los temas o contenidos a presentar a la opinión pública de una manera ordenada y/o priorizada con un sentido que contemple y prevea los contextos del público, sus marcos de valores donde se mueven, de manera que marquen la agenda de los temas sobre los cuales debe existir más énfasis de opinión durante un lapso de tiempo. Para ello, los medios parten de que el mundo exterior es demasiado amplio y genera mucha información que es inalcanzable a los ciudadanos, por tanto, ellos (los medios) se “ocupan” de seleccionar la agenda de temas prioritarios para la opinión pública.
Otra precisión de la autora Rodríguez Díaz, “…, a la hora de estudiar la agenda-setting, la mayoría se ciñe sólo a temas de contenido público: política, medio ambiente, criminalidad o elecciones, por ejemplo.” Sin embargo, desde nuestra opinión, creemos que cualquier tema que pareciera no ser político pudiera ser parte, en un momento y espacio determinado, de la agenda setting con un interés subterráneamente político. Por supuesto, con la claridad de que no todos los temas tendrán la misma influencia ni producirán los mismos efectos en las personas.
Siendo que la Teoría de la Agenda Setting engloba a tres tipos de agendas: la agenda de los medios, la agenda pública y la agenda política; pareciera ser esta última la que influye y define las dos primeras, más en nuestro mundo globalizado por las grandes corporaciones transnacionales de la economía y de la comunicación (pareciera redundante por ser la misma cosa) o, en palabras de Dearing y Rogers (1996, p.72), esta agenda (la política) representa la "llave maestra" de todas las agendas ya que es la encargada de generar temas nuevos que influenciarán la agenda de los medios y la del público desde una perspectiva reactiva o proactiva.
Ahora bien, para que cualquier agenda mediática sea efectiva desde el punto de vista de su naturaleza y objetivos, requiere del reconocimiento de los marcos de valores donde se mueva, donde se presente; de la inteligencia emocional del público objetivo y de los marcos y contramarcos que se manejen. Para Lakoff en su trabajo No pienses en un elefante, “Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo”, en este sentido presenta dos grandes marcos de valores, el representado por la política conservadora o de derecha a imagen de “los padres estrictos” y el de la política liberal, progresista o de izquierda a imagen de “los padres protectores”; en medio de estos marcos, la existencia de un importante conglomerado de seres humanos que no militan ideológicamente dentro de las dos posiciones políticas, que asumen posiciones dentro de ambos marcos de valores según la ocasión y que representan una mayoría en la opinión pública.
Ambos marcos están llenos de valores, símbolos, discursos, metas, lenguajes, ideales. Quienes estructuralmente se ubican en uno de estos marcos, verán y razonarán sus “verdades” desde sus intereses, desde sus sentimientos, desde el marco de ideas mentales y emocionales, desde su inteligencia emocional. Quienes forman parte del conglomerado de seres que, en ocasiones comulgan con uno y, en otras, comulgan con otro marco; quienes tienen el manejo mediático desde el poder o desde el contrapoder requieren evaluar y reconocer muy bien cada momento y cada espacio para seleccionar desde sus símbolos, sus valores y sus lenguajes los temas de la agenda pública a incidir en la agenda política y que formen la agenda mediática para orientar a la opinión pública hacia sus creencias o conveniencias.
George Lakoff parte de algunos mitos que surgen desde la ilustración, para hacer su análisis. El primero de ellos es “La verdad nos hará libres”, explica Lakoff que “La verdad, para ser aceptada, tiene que encajar en los marcos de la gente. Si los hechos no encajan en un determinado marco, el marco se mantiene y los hechos rebotan”. Otro mito a que también hace referencia dice “Es irracional actuar en contra del propio interés y, por tanto, una persona normal, racional, razona sobre la base de su propio interés” Este mito ha sido puesto en cuestión por científicos cognitivos como Daniel Kahnema (Premio Nobel de Economía por esta teoría) y Amos Tversky, quienes han mostrado que la gente realmente no piensa de ese modo.
Haciendo un esfuerzo interpretativo de los mitos, marcos, creencias, valores y emociones que se conjugan en la inteligencia emocional de los seres humanos, podríamos inferir que la opinión pública y las agendas mediáticas están conformadas por “medias verdades” las cuales podrían ser aceptadas, procesadas, asimiladas, convertidas en “verdades” o no; dependiendo del cristal con que se mire (otro mito más moderno) o del marco donde se muevan los receptores de la información y de los símbolos (parafraseando al autor).
Manuel Castell en su obra Comunicación y Poder conjuga la agenda mediática con la inteligencia emocional del público receptor y asimilador de informaciones cuando expresa que “La comunicación se produce activando las mentes para compartir significado. La mente es un proceso de creación y manipulación de imágenes mentales (visuales o no) en el cerebro. Las ideas pueden verse como configuraciones de imágenes mentales”. Donde trata de interpretar la comunicación, sus procesos y el poder desde algunas investigaciones neurocientíficas que expliquen la influencia de las emociones y los conocimientos del ser, para la construcción de relaciones de poder mediante la comunicación política.
En esta obra, Castell, explica como las informaciones y los hechos son procesados por las mentes humanas desde modelos propios que valoran las impresiones y “apreciaciones” desde sus conocimientos previos, experiencia de vida y marcos conceptuales. Precisando lo profundamente arraigadas que se encuentran las emociones en nuestros cerebros y su incidencia en la asimilación del conocimiento. Establece seis emociones básicas: el miedo, el asco, la sorpresa, la tristeza, la alegría y la ira. Siendo el miedo y la ira las más potenciadas por la comunicación política para el reforzamiento de marcos o modelos o para contraponerse a estos.
Para el autor “Enmarcar significa activar redes neuronales específicas” lo cual es necesario para que los sujetos tomen decisiones con la intervención de sus emociones, sentimientos y razonamientos por lo que los sujetos podrían tender a seleccionar la información que favorezca a lo que sienten que deberían decidir o creer. El comportamiento político estaría condicionado por dos sistemas emocionales: el sistema de predisposiciones que refiere al entusiasmo y el sistema de vigilancia expresado en el miedo o ansiedad; lo cual podría provocar efectos positivos o negativos, produciendo aproximaciones o evitación. Por tanto, las campañas políticas tienden a estar orientadas a estimular la esperanza en los potenciales afectos e inducir el miedo en los oponentes, teniendo claro que entusiasmo y esperanza no significan lo mismo, el entusiasmado tiene claridad positiva sobre su decisión u opción política, mientras que la esperanza lleva consigo una carga de incertidumbre a trabajar.
En definitiva, nuestros ciudadanos pueden tomar decisiones políticas dentro de confrontaciones internas y externas entre sus situaciones emocionales, lo que sienten, y su situación cognitiva, lo que saben; consiguiéndonos que esta última categoría, lo que saben, les da una tendencia a ser los que más respondan a los llamamientos de las emociones.
En la comunidad de creencias, tiene mayor peso para las decisiones políticas el marco de valores y de símbolos que constituyen las emociones, que los intereses materiales personales. Por tanto, los candidatos y organizaciones políticas establecen mecanismos mediadores entre estos dos aspectos manejando y provocando sentimientos para cerrar las brechas y disparar decisiones emocionales. “Para cambiar creencias, tienen que cambiar lo que quieren”.
En síntesis, los procesos para la comunicación política los podemos resumir en tres principales: el establecer la agenda (agenda setting) o el conjunto de temas que, desde nuestra óptica, nos interesa que marquen la opinión pública; la priorización (priming) que permite moldear significados de la agenda mediante diversos mecanismos y técnicas para la formación de opiniones políticas y toma de decisiones, y el enmarcado el cual podría ser deliberado o intuitivo, en ocasiones hasta accidental, con el objeto de promover interpretaciones, evaluaciones y decisiones interesadas por los emisores. Todo ello, conllevará a los sesgos en la información que pueden ser, bien para distorsionar u omitir contenido en la información o cuando se toman decisiones profesionales basadas más en las motivaciones que en argumentaciones teóricas o técnicas.
Interpretando a los teóricos para aproximarnos a un análisis y propuesta comunicacional de la situación actual en Venezuela.
Asumimos nuestra postura desde el polo de la Gestión del Poder, desde el polo gobernante. Por tanto, nuestro escenario político electoral está dado por la reciente derrota del pasado 6 de diciembre de 2015 donde perdimos las Elecciones Parlamentarias de manera abrumadora, ahora con un Poder Legislativo dirigido por el bloque opositor representado en la Mesa de la Unidad Democrática. La nueva composición política en los Poderes del Estado estaría redefinida en los dos Poderes que se originan por elección directa y popular, confrontadas políticamente de manera antagónica, y con tres Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral) que producen el equilibrio y contrapeso entre los Poderes del Estado.
La dirigencia de la Asamblea Nacional y el Bloque opositor que la representa, lanzaron sus primeros anuncios de confrontación política para salir del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Para ello, anunciaron una “Hoja de Ruta” (término usado por la MUD) que plantea tres caminos: 1) la renuncia del Presidente para lo que indican el tomar las calles y calentar las tensiones sociales que obligue a tal decisión, 2) La enmienda de la Constitución que reduzca el período del Presidente, y 3) el Referendo Revocatorio del Presidente a la mitad del período.
Hemos observado intentos fallidos para que la oposición tome las calles y produzca las tensiones sociales y políticas suficientes que provoquen la supuesta renuncia del Presidente, además del anuncio realizado por Nicolás Maduro de la NO renuncia al mandato que el pueblo le dio. La propuesta de la enmienda constitucional, pareciera no tener suficiente fuerza y coherencia dentro de la dirigencia variopinta de la MUD. La activación del Referendo Revocatorio pareciera ser la más factible de ejecución y ya vienen impulsando esta vía constitucional, además de estar cercanos a los tiempos previstos (mitad del mandato).
Por tanto, creemos que la ruta a tomar por el bloque opositor es el Referendo Revocatorio y ante este escenario intentamos realizar nuestra reflexión y nuestras propuestas que nos permitan evaluar los niveles de viabilidad y factibilidad de esta acción político electoral, así como el conjunto de acciones que desde el Bloque Revolucionario, se puedan diseñar y ejecutar para contener la viabilidad del referendo o, en su defecto, para convertirlo en Referendo Aprobatorio o Confirmatorio de nuestro Presidente como Jefe del Estado.
Es necesario tener presente la premisa de que existe una contienda, un conflicto, una lucha antagónica por el poder entre dos bandos o posiciones históricamente enfrentadas por sus marcos de valores y por los intereses que estos representan. Por una parte, los sectores opresores, quienes han dominado la economía del planeta explotando sus recursos naturales y humanos, ubicados en la simbología política como la derecha, y, antagónicamente contrapuesto, las fuerzas emergentes de los históricamente explotados y oprimidos, que en buena parte de nuestro continente ha venido asumiendo el Poder Político como fuerzas progresistas, de izquierda o revolucionarias. En nuestra América, esta es una confrontación de más de 500 años que ha tenido diferentes formas de expresarse, pero que siempre ha mostrado dos modelos de sociedad, dos modelos de humanidad y dos modelos de concepción del Estado totalmente antagónicos.
Partiendo de que las realidades sociales son dialécticas, dinámicas, en constante movimiento y, entendiendo que, las realidades políticas se derivan y se basan en las sociales, donde se observan picos históricos de mayor expresión de las contradicciones entre los bloques o modelos históricos, llamados “momentos de agudización de las crisis” con una expresión local muy particular que, en parte, es reflejo de la crisis del capitalismo mundial, pero con sus características propias de nuestra cultura y de nuestra herencia de casi un siglo de rentismo petrolero. Creemos necesario, para hacer una reflexión apropiada, partir de algunos elementos generales que nos indican que nuestra realidad no está aislada de intereses de las grandes corporaciones transnacionales de la “aldea global” por un lado, de los movimientos emancipadores, progresistas y revolucionarios por el otro; para luego aterrizar en las particularidades de la situación política actual venezolana.
Después del 6 de diciembre (Elecciones Parlamentarias) se hace evidente una disminución en la aceptación de la propuesta revolucionaria para la inteligencia emocional de las mayorías como producto de la situación económica, especialmente los problemas de abastecimiento y las grandes colas que aún persisten, lo cual impactó significativamente en el imaginario emocional de amplios sectores, a través de la generación del miedo. Amplios sectores populares, que en los últimos años venían votando por la opción revolucionaria, prefirieron abstenerse o votar nulo ante la situación de inseguridad alimentaria (con una pequeña diferencia de menos de 300.000 votos que aumentó el bloque opositor). Desde nuestro análisis, el voto chavista no migró a la opción opositora; la oposición sólo aumento su caudal de votos en un poco más de doscientos mil, mientras que lo que si aumentó, en relación a los últimos eventos electorales, fueron los votos nulos y las abstenciones (siendo estos votos nulos, votos en blanco que en nuestro sistema no se contabilizan como tales, y existiendo la presión simbólica de la tinta indeleble que obliga a los electores a mostrar la mancha en el meñique en sus centros de trabajo). Por tanto, creemos que el chavismo mantuvo un voto duro alrededor de 5.500.000, junto a un poco más de dos millones entre abstenciones y nulos que no se desplazaron a la opción opositora.
Algunas encuestadoras serias, han mostrado una disminución en la aceptación del liderazgo de Nicolás Maduro, pero a la vez, una mayoría que prefiere resolver la crisis con los Poderes del Estado que tenemos, donde hay una esperanza mayoritaria que se mantiene favorable. Para que el Referendo Revocatorio logre la destitución del Presidente, tendría la oposición que obtener más votos que el chavismo y, al menos, un voto más de los que obtuvo Maduro al ser electo.
De igual manera, las encuestadoras de opinión pública reflejan la sensación de una opinión mayoritaria a favor del diálogo, del consenso, que ambos bloques históricos se sienten a conversar y ponerse de acuerdo para resolver la crisis de producción y abastecimiento reconocida por ambas partes. Por una parte, el bloque opositor reclama el diálogo con el gobierno pero sabotea cualquier iniciativa; mientras el gobierno propone un decreto de emergencia que la Asamblea Nacional niega y abre espacios para el diálogo con diversos sectores de la economía que la dirigencia opositora pasa agachada.
Ante esta situación, el Poder Legislativo se coloca en permanente enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. Y, desde la instalación de la Asamblea, promueve una confrontación con el Poder Judicial cuando intenta desacatar decisiones del TSJ en cuanto a los diputados del estado Amazonas que fueron impugnados y existe una medida cautelar, la cual se hace permanente en el ejercicio discursivo de la dirigencia del parlamento y cuando el TSJ decide la vigencia del Decreto de Emergencia por no cubrir los lapsos la Asamblea.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el equilibrio entre los Poderes del Estado, esto lleva a que el Poder Legislativo dependa del pronunciamiento del Poder Moral para suspender o destituir a un Magistrado del TSJ o que dependa de la opinión del Poder Judicial para destituir a un Rector del Poder Electoral o algún representante del Poder Moral.
Por tanto, como producto de estos escenarios y de nuestras reflexiones, de cara a una posible convocatoria a Referendo Revocatorio, el Gobierno Bolivariano que preside y lidera Nicolás Maduro Moros junto al Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico debería plantearse una estrategia que obstaculice cubrir todos los requisitos de Ley para hacer efectiva tal convocatoria al Referendo y provocar alargar los tiempos de manera que pase el lapso de la mitad del período o, en su defecto, estar preparados con la recuperación de los espacios políticos debilitados y la generación de elementos que provoquen una nueva esperanza en las mayorías para así, garantizar que el evento electoral referendario se convierta en aprobatorio a la gestión del Presidente Maduro. Para ello sugerimos que el gobierno en todos sus niveles y expresiones junto a las organizaciones que le respaldan, tenga en consideración lo siguiente:
Asumir la existencia de la crisis en la economía y en el abastecimiento de productos alimenticios, de salud y de higiene personal; reconociendo parte de la responsabilidad por la ineficacia y/o corrupción de algunos funcionarios (mostrar rostros y nombres de algunos). El esquema discursivo debe proseguir demostrando el saboteo dirigido por el Bloque opositor para no salir de la crisis y, más bien, profundizarla con sus acciones y decisiones políticas donde habría que mostrar evidencias de tales hechos. En paralelo, se debe llamar a la unidad de todos para salir de la crisis y promover los espacios para la viabilidad de esos encuentros, todo dentro de propuestas específicas que muestren el modelo plasmado en la constitución que representa el gobierno.
Mostrar responsables de la situación de ambos bloques o bandos, aplicarles la ley y la justicia. Reducir el gabinete ministerial y la burocracia con acciones, realmente, visibles para la población. Aparición de altos funcionarios del gobierno desde el propio Presidente, ministros y demás funcionarios de alto nivel en centros de producción, transformación, distribución y abastecimiento (los de mayor nivel en los espacios de producción, los demás en cascada en los otros eslabones de la cadena; pero debe verse la presencia en todos los niveles del proceso). Observar o mostrar acuerdos concretos que apunten a la unidad entre diversos para salir de la crisis (firmas de convenios, muestra de producción donde se conjuguen o encuentren los dos modelos de la economía).
Además de las acciones mencionadas que serían símbolos de gran impacto, mostrar signos de humildad, sencillez y austeridad. Mostrar el referente de Chávez como símbolo ideológico que representa el asumir responsabilidad, la confianza en su pueblo, la lucha contra las grandes dificultades y retos de toda índole. Por eso, en caso de observar que el referendo es inevitable, el Presidente debe convocar primero y retar a la oposición a dirimir las diferencias en el revocatorio y así quitarle la bandera. Siempre confrontando los modelos.
“Gracias a Chávez y al Gobierno Chavista” Vs “Culpa e’ Chávez”: Siendo coherentes con la recomendación de mostrar culpables de la ineficacia, de la corrupción y del saboteo con el objeto de presentar síntomas de corrección y rectificación que rescaten la esperanza; es conveniente cambiar la vieja consigna “Culpa e’ Chávez” por el agradecimiento a su existencia y exaltación a los logros, con la conexión emocional hacia la continuidad en esta gestión de gobierno. De tal manera que las consignas y símbolos podrían estar en el marco de “Gracias a Chávez y al Gobierno Chavista” cuando se trata de promover logros.
Seguimiento y Control: Partiendo de la realidad histórica y social que nos confirman los escenarios políticos cambiantes, dinámicos y dialécticos donde es preciso evaluar constantemente, en el tiempo y en el espacio, las situaciones y perspectivas contextuales; se requiere montar estructuras para salas situacionales que hagan permanente seguimiento a los contextos y a los sondeos de opinión con un equipo de coordinación central estratégica y política para el spin control, junto a equipos de producción de ideas, discursos y consignas con especialistas en distintas áreas para el spin doctor. Estos dos tipos de equipos paralelos y articulados tendrían funciones diagnósticas, preventivas, de control de gestión, reactivas y proactivas.
Provocar eventos y situaciones que muestren la Crisis como una Gran Posibilidad: Desarrollar una campaña que permita mostrar las diferentes posibilidades de desarrollo de nuestra economía, a partir de nuestra potencialidades geográficas, naturales, geoestratégicas, continentales, climáticas, humanas, profesionales, académicas, entre otras que garanticen la viabilidad y factibilidad de lo que se promueva. Por ejemplo, en el campo del desarrollo turístico internacional para la captación de divisas, presentando nuestros diversos atractivos, alternativas climáticas, geográficas, culturales; acompañadas de servicio turístico eficiente, infraestructura turística, seguridad; entre otros como polo de desarrollo alternativo.
En definitiva, ante el dilema político y electoral que implica el Referendo Revocatorio, la Gestión desde el Poder debe estar marcada por el reconocimiento que implique humildad y rectificación, junto a la acción con hechos concretos factibles, visibles y creíbles por el imaginario y la inteligencia emocional de las mayorías.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bonilla-Molina, Luis y El Troudi Haiman. Inteligencia Social y Sala Situacional. Impresión
Grupo Intenso. Primera edición Caracas, julio 2004
Canel, María José. Comunicación Política. Una Guía para su Estudio y Práctica. Segunda Edición, Tecnos. Madrid, 2006
Castells, Manuel. Comunicación y Poder. Alianza Editorial. España, 2009
Dader, José Luis. Tratado de Comunicación Política. Madrid, 1998
Dawkins, Richard. El gen egoísta.Las bases biológicas de nuestra conducta. Printer, i.g.s.a. España, 1993
Errejón Galván, Íñigo. ¿Qué es el análisis político? Una propuesta desde la teoría del discurso y la hegemonía. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. RELASCO.
Iglesias, Pablo. Ganar o Morir. Lecciones Políticas en Juegos de Tronos. Ediciones Akal. España, 2014
Lakoff, George. No Pienses en un Elefante. Lenguaje y Debate Político. Editorial Complutense. Madrid, 2007
Monedero, Juan Carlos. El Gobierno de las Palabras. Política para tiempos de confusión. Fondo de Cultura Económica. España, 2009
Rodríguez Díaz, Raquel. Teoría de la Agenda-Setting aplicación a la enseñanza universitaria Editor: A. F. Alaminos. Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (obets@ua.es). España, 2004
Wolton, Dominique. Penser la communication. Paris, Flammarion, 1997









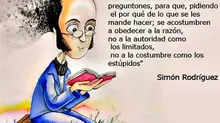


















Comments